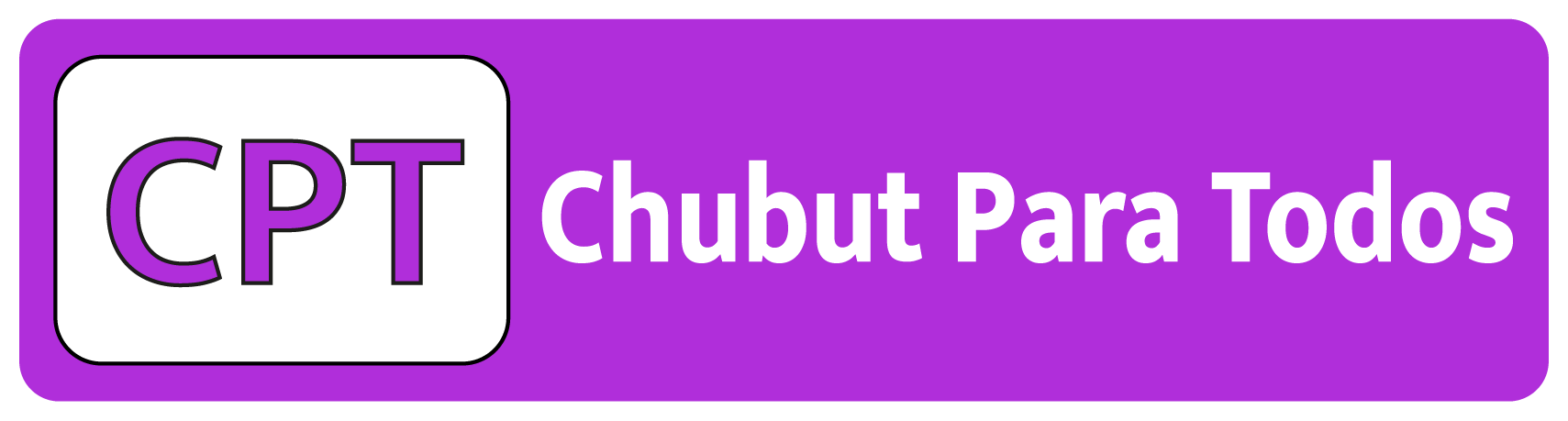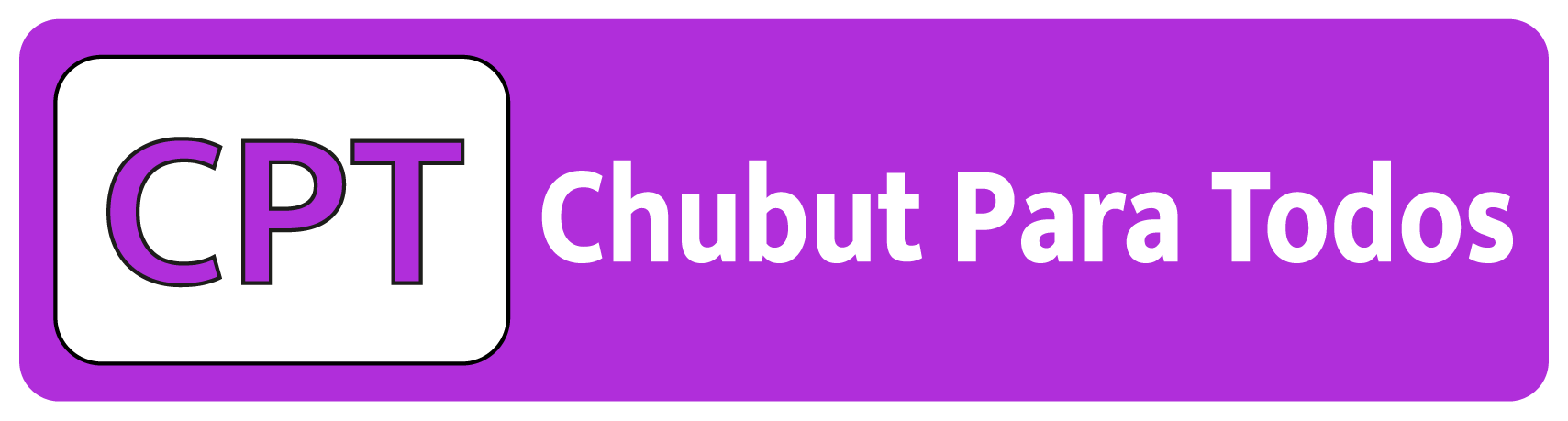La peor manera de analizar las elecciones presidenciales en un país tan vasto y políticamente complejo como Estados Unidos es dividir el tablero en buenos y malos, en demócratas y republicanos, en Hillary Clinton versus Donald J. Trump. Algo así como un Boca-River que nos permite encuadrar la situación de manera rápida y entenderla con simpleza.
Es lo menos recomendable para cualquier analista de la realidad internacional. Y sin embargo, algo de eso se hace necesario hoy, porque una línea cada vez más oscura divide a la sociedad de Estados Unidos en dos. Esa polarización define el escenario en el que se elegirá al/a la presidente y al Congreso que lo/la ayude –o le siga impidiendo como le ha ocurrido a Barack Obama durante ocho años– a administrar desde la Casa Blanca.
El asunto se remonta a los ’90, cuando –paradójicamente– el panorama electoral no se había dividido en dos, sino en tres, algo inusual pero con algunos antecedentes en la tradición política norteamericana. Otro millonario, el texano Ross Perot, un conservador independiente, le mordió suficientes votos (18,9% en 1992 y 8,4% en 1996) a los republicanos y le allanó el camino al demócrata Bill Clinton.
La aparición de Perot, un ácido crítico de la elite política de Washington como Trump, fue el preanuncio del proceso de radicalización que seguiría toda la derecha conservadora desde entonces. No por nada, el “nuevo demócrata” Clinton cambió su agenda inicial, giró hacia el centro y terminó apoyado por republicanos moderados.
El Partido Republicano vivió entonces una nueva revolución conservadora, encabezada por el congresista Newt Gingrich, principal precursor del Tea Party de los 2000. Bill Clinton sufrió sus embates en términos personales, durante el impeachment por su affaire con Monica Lewinsky.
Sin aquellas mayorías demócratas, Barack Obama ha soportado ese mismo extremismo pero en batallas políticas de fondo (salud, inmigración, armas, discriminación) que siguen abiertas.
Apenas asumió, Obama llamó a dejar de lado esa grieta. Apeló al corazón del bipartidismo estadounidense, el del consenso, pero los republicanos le respondieron con el bolsillo: su filibusterism (obstruccionismo) le provocó en 2013 un shutdown (cierre temporal del gobierno por falta de aprobación de fondos del Congreso). Le bloquearon casi todas las iniciativas que pudieron, y llevaron a los tribunales la única que pudo aprobar, el Obamacare.
Urnas bajo sospecha
La grieta se había expresado hacía rato en la Corte Suprema, la otra gran institución estadounidense. Este año, la repentina muerte de juez Antonin Scalia dejó al máximo tribunal con ocho miembros y al bloque conservador empatado en 4 a 4 con el de magistrados más progresistas. Los republicanos tardaron solo unas horas en meter el asunto en la campaña, y polarizarlo.
Obama postuló un nuevo juez para cubrir la vacante, un moderado según todos los juristas, Merrick Garland. Pero los republicanos, contra la tradición institucional que le concede al presidente hacer la nominación durante su mandato, incluso al final, se negaron a tratar el pliego en el Senado hasta que asumiera su sucesor, apostando a una administración Trump.
Si la Corte se completara con Garland, el bloque más moderado podría definir con una mirada progresista y para las próximas décadas varios asuntos centrales de la sociedad estadounidense, como el de los inmigrantes indocumentados. La designación de un magistrado conservador, en cambio, podría incluso retrotraer algunas reformas introducidas en estos años.
Esta grieta deja su huella en las encuestas. Las dos décadas de radicalización política –exceptuando la reacción de la clase dirigente tras los atentados del 11-S de 2001– engordaron los extremos ideológicos. El total de muy conservadores y muy progresistas pasó de 10 a 21%: el de moderados, de 49 a 39%; los republicanos duros, de 8 a 34% (1994-2014, Pew Research Center).
Los dos polos se recelan cada vez más. Los que creen que el sector rival es “una amenaza para el bienestar del país” llegan al 27% entre los demócratas y al 43% entre los republicanos. El 90%, republicano o demócrata, quedó ideológicamente a la derecha o a la izquierda de la media de la fuerza opuesta.
Eso explica, en gran medida, que Trump, del que se conocieron opiniones denigrantes hacia las mujeres, siga firme en la campaña, todavía con posibilidades, y doblando la apuesta con afirmaciones como esta: “Hillary debería haber sido investigada y encarcelada. Y en cambio, es candidata en unas elecciones que, al parecer, están amañadas”. Dos tercios de sus propios votantes piensan como él (NORC Center for Public Affairs Research).
Naturalmente, todo redunda en algo todavía más riesgoso. Como demostraron Nathaniel Persily (Stanford Law School) y Jon Cohen (SurveyMonkey) en otra encuesta reciente, el 40% declaró haber perdido su fe en la democracia estadounidense (el 52% la mantiene). Además, el 28% se declaró proclive o directamente decidido a desconocer el resultado si su candidato perdía. Es el tipo de resentimiento que ha explotado tan bien Trump, en la estela de las ascendentes fuerzas nacionalistas europeas.
Con una sociedad en transformación –de su matriz productiva, su demografía, su perfil cultural y su lugar frente al mundo como potencia– la grieta puede terminar en fragmentación mayor si avanza otro fenómeno estadounidense contemporáneo: la pérdida de confianza social. El 67% cree que, en estos nuevos tiempos, hay que tomar precauciones en el trato cotidiano con los otros.
“Es clave que los líderes políticos entiendan que las elecciones en sí mismas no van a curar las divisiones advertidas durante la campaña”, dijeron los dos investigadores. Observando la agresividad de los debates Hillary-Trump, el obstruccionismo que afrontó Obama puede haber sido un juego de niños. La grieta puede conllevar consecuencias todavía más profundas y duraderas.